Dr. Armando Mario Márquez
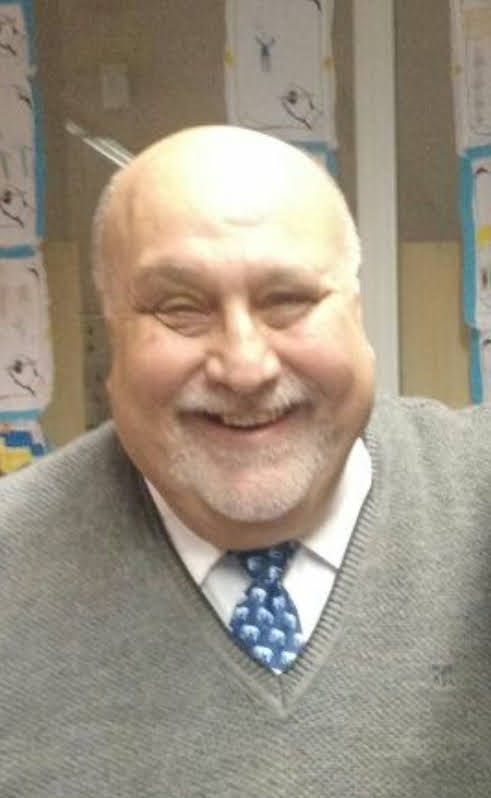
CURRICULUM VITAE ABREVIADO
Abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Buenos Aires. Doctorando en Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad de Mendoza. Postgrado de Especialización en Derecho Constitucional
por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Docente universitario de
Historia Constitucional Argentina. Presidente del Centro de Estudios Constitucionales del Comahue
y expresidente de la Filial Neuquén de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) y de la Junta de
Estudios Históricos del Neuquén. Miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho
Constitucional, del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales, del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Córdoba, del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias
Morales y Políticas, del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, del Instituto Nacional
Browniano y del Instituto Nacional Belgraniano. Disertante y autor de numerosas publicaciones nacionales y extranjeras.

EL PROCESO DE PROVINCIALIZACION
DE LOS TERRITORIOS NACIONALES
A PROPOSITO DEL 70 ANIVERSARIO DE LA PROVINCIALIZACION DEL NEUQUEN
-exposición brindada en la II Jornada de Historia Local, organizada por la
Junta de Estudios Históricos del Neuquén, ciudad de Neuquén, 3 de octubre de 2025-
Los procesos históricos, más aún aquellos de innegable relevancia político-institucional como el que nos ocupa, no son el resultado de algo espontáneo, aislado, sino que, por el contrario, son la consecuencia de un proceso previo que hizo eclosión con su concreción.
Nuestra Historia Patria -y también la local- nos presentan múltiples ejemplos de ello: es éste el caso concreto del asunto en trato.
Esta exposición será fiel a ello, ya que advertiremos cómo, desde los primeros (y muy difíciles) momentos de nuestro amanecer patrio, nos encontraremos en presencia de antecedentes previos de relevancia e incidencia en el resultado final anunciado en el titulado, los que ligan al Neuquén con varias provincias hermanas.
Así, iremos avanzando en el tiempo acompañando la evolución histórica del proceso político-institucional que desembocara en el evento conmemorado.
Por fin, no nos desentenderemos del contexto contemporáneo en que fue declarada la provincialización del Neuquén, sus consecuencias y traspiés, y, por cierto, su proyección actual. Allá vamos.
La Época Colonial
Creación del Virreynato del Río de la Plata
Cuestiones de orden geopolítico, en especial el enorme territorio del que fue separado, lo que dificultaba su buen gobierno, llevaron a la creación del Virreynato del Río de la Plata.
Tal entidad política dependiente de la Corona Española tiene su origen en la Real Cédula del rey Carlos III de España del 1 de agosto de 1776, escindiendo del Virreynato del Perú a los territorios de las hoy repúblicas sudamericanas de Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y parte sur del actual estado del Brasil y parte norte del de Chile: sus costas eran bañadas por los océanos Pacífico -en el Oeste – y el Atlántico -en el Este- dándosele el nombre anunciado en el titulado, siendo el teniente general Pedro de Cevallos, hasta ese momento gobernador de Madrid, su primer virrey.
Real Ordenanza de Intendentes de 1782
El origen de la cuestión lo encontramos en el contexto del absolutismo monárquico del siglo XVIII, ya que la Corona española advertía con preocupación que los amplios territorios de ultramar, fuente de grandes riquezas, estuvieren en las manos -eventualmente ambiciosas- de los virreyes: América centraba esa especial preocupación y era necesaria una adecuación político-espacial que morigerara ese riesgo.
Nace, en consecuencia, aquel documento institucional, suscripto por el Rey Carlos III el 27 de enero de 1782, con claras motivaciones no solo políticas, sino también: económicas, religiosas y militares.
Así, dentro del por entonces vasto territorio de nuestro Virreynato del Río de la Plata, se crearon ocho intendencias.
Cinco de ellas: las de Paraguay, La Paz, Cochabamba, Charcas y Potosí, y tres provincias subordinadas: Moxos, Chiquitos y Banda Oriental, estaban fuera del hoy nuestro territorio nacional.
Mientras que, dentro de nuestras actuales fronteras, además de la provincia subordinada de las Misiones Jesuíticas, se crearon tres intendencias; eran ellas:
- Buenos Aires: comprensiva de la región de la Pampa húmeda, el Litoral y la Patagonia.
- Córdoba del Tucumán: comprensiva de Córdoba, región de Cuyo y Santiago del Estero.
- Salta del Tucumán: comprensiva del Norte argentino.
Éstas tenían a su frente a un Intendente Gobernador y de ellas dependían las Gobernaciones, a cargo de funcionarios denominados Gobernadores, con lo cual tenemos un cuadro de atomización política dentro del territorio virreinal, lo que, en parte, aventaba el temor de la Corona al que ya aludiéramos precedentemente.
Estaría incompleta esta presentación sino aclarara que los titulares de cada una de esas unidades políticas -tanto Intendencias cuanto Gobernaciones- eran nombrados directamente por la Corona y su cargo era temporal.
Más allá de su valor político e institucional, lo más destacable de la referida norma es que la gran mayoría de los límites geográficos por la misma fijados -internacionales e interprovinciales- de nuestro país se mantienen inalterables desde ese entonces, y -detalle para nada menor- también coincidían con los límites de las provincias -u obispados- eclesiásticos.

La Época Patria
Los Sucesos de Mayo de 1810
Entronizada la Primera Junta de Gobierno Patrio, la que, ya en su carta inicial, la del Cabildo de Buenos Aires del 25 de mayo de 1810, se asume para “conservar la integridad de esta parte de los dominios de América para Fernando VII y sus legítimos sucesores y observar puntualmente las leyes del reino”, tal como lo podemos apreciar en la parte inicial de aquél, a la vez que se erige en la “Autoridad Superior del Virreinato”, a la vez que avalan la organización política existente, conforme puede apreciarse en los destinatarios de la Circular del 27 de mayo de 1810.
Por otra parte, por su injerencia en el tema en trato, cabe destacar la normativa generada el 15 de junio de 1810 por la Junta al disponer la inspección de los fuertes de frenteras, por un lado, y, por el otro, las estrictas instrucciones generales y las instrucciones reservadas y específicas dadas al comandante de la expedición a las provincias interiores, Coronel Francisco Ocampo.
Pocos días después, el 21 de julio de 1810, se habilita al Río Negro de la costa Patagónica como puerto menor, en estos términos: “En la representación hecha por los vecinos del Río Negro de la Costa Patagónica, sobre el que se les conceda el privilegio exclusivo de abastecer de sal a esta capital y provincia”, la Junta decidió: “fomentar a los predichos vecinos y poner aquel establecimiento en el estado competente de prosperidad, dando a aquellos dominios del Rey el valor de que sen capaces, sacándolos del estado miserable en que se hallan…meditando al mismo tiempo que el único medio es franquear aquel puerto al comercio…que desde la fecha se lo tendrá por habilitado en clase menor…”.
El Directorio
Las llamadas “fronteras”, es decir las grandes extensiones de tierras más allá de los poblados, fueron motivo de especial preocupación por el gobierno central.
Consecuentemente con ello, por decreto del 6 de diciembre de 1815, el Director Supremo Ignacio Álvarez Thomas dispone la reorganización del Regimiento de Blandengues de la frontera, medida que es completada por decreto de ese Director del 11 de marzo de 1816, por el cual se manda adelantar la línea de la “frontera sur”.
Un día después, y con referencia directa al citado en el párrafo anterior se decreta “suspender las denuncias de terrenos que se hallasen pendientes a la fecha de publicación del decreto anterior”.
Con el objeto de reforzar la frontera “más allá del Río Salado”, el 15 de febrero de 1816, Álvarez Thomas decreta “elevando a una compañía de milicias a la clase veterana de blandengues”.
Poco después, el 11 de marzo de 1816, aquél suscribe el decreto por el que se “manda adelantar la línea de la frontera sud”, para, un día después, por similar instrumento, se dispone “suspendiendo las denuncias de terrenos que se hallasen pendientes a la fecha de la publicación del decreto anterior”.
Congreso General de 1816
Instalado ya en la ciudad de San Miguel del Tucumán, el cónclave convocado por el Estatuto provisional para Dirección y Administración del Estado del 5 de mayo de 1815, en su sesión inaugural de 24 de marzo de 1816, nomina a los congresistas Esteban Agustín Gascón (Buenos Aires), Tomás Sánchez de Bustamante (Jujuy) y José Mariano Serrano (Charcas), para que conformen la Comisión que tendrá a su cargo elaborar el plan de materias que serán motivo de tratamiento; así, éstos se dan prontamente a la labor y, tras consultas con sus pares, el 26 de mayo presentan la agenda de trabajo que aconsejan y es aprobada por el pleno, encabezada por la declaración de nuestra independencia, la elección de la forma de organización del estado y su forma de gobierno y el dictado de una carta constitucional, y. en lo que hace al interés de su ensayo, advertimos:
- Demarcación del territorio y creación de ciudades y villas,
- Arreglo del Régimen Municipal, y
- Conformación de un régimen agrario.
Sesionando ya en la ciudad del puerto, el 13 de mayo de 1817, el Congreso resuelve “facultar al Director Supremo para la adjudicación en propiedad de las tierras a los pobladores de la nueva demarcación, procediendo en ella conforme a derecho, y sin perjuicio de las reglas que en adelante haya de prescribir el Congreso”.
Avala los decretos dictados el 22 de julio de 1817 por el Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón, en cuanto dispone “auxilios para la extensión de la frontera sud y concesiones de tierras en las mismas”, por un lado, y, por el otro “disponiendo que sean preferidos para las concesiones de tierras en la nueva línea de fronteras, los oficiales de ejército que no se hallasen en servicio activo”.
Ante la propuesta formulada el 18 de diciembre de 1818 por el Director Supremo José Rondeau, el Congreso avala, por decisorio del 20 de febrero de 1820, ampliar los términos de la norma indicada en el párrafo anterior.
Asimismo, con la anuencia del Congreso, el 30 de abril de 1819, Rondeau dispone la “formación de un cuerpo de tropa veterana costeada por los hacendados para la defensa de la frontera” y, con fecha 10 de setiembre de 1819 afecta fondos “para atender el sostén de la guarnición de la frontera”.
Con fecha 5 de octubre de 1819 el Congreso establece la forma “en que debe hacerse ek reparto de las tierras públicas”.
La Anarquía
Fracasada la propuesta constitucional de 1819, disuelto ya el Congreso General, y tras la batalla de Cepeda, se inauguró una etapa en nuestra Historia Patria en que los pactos o tratados interprovinciales dieron sustento institucional a nuestra Nación, lo que se extendió hasta 1853 con ocasión de la sanción de nuestra Constitución Nacional.
Fue así que el gobierno bonaerense, encabezado por Martín Rodríguez, por decreto del 24 de setiembre de 1821, dispuso la creación de una estafeta en el poblado de Patagones.
El 22 de noviembre, se dicta un decreto por el cual se dispone “el fomento de la costa Patagónica y medidas relacionadas con la pesca en dicha región”; en la misma fecha se regulan los “derechos sobre la sal patagónica y la extranjera”.
La Época Constitucional
Constitución Nacional de 1853
Quienes, reunidos en Santa Fe de la Vera Cruz, nos legaron la Constitución Nacional sancionada el 1 de mayo de 1853,hicieron una adecuada lectura de la situación, previendo integrar e institucionalizar los extensos territorios existentes fuera del señorío de las provincias y la secesión de Buenos Aires, con la letra del artículo 13 de nuestra Ley Mayor, al decir: “Podrán admitirse nuevas provincias en la Nación, pero no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la Legislatura de las provincias interesadas y del Congreso”.
Congruentemente con ello, al señalar las atribuciones del congreso, indica: “Arreglar definitivamente los límites del Territorio de la Nación, fijar los de las provincias, crear otras nuevas, y determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales, que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias” (cfr. art. 75 inc. 15 CN).
Vale destacar que la reforma que la carta federal sufriera en 1860, a partir de la cual todos los argentinos quedamos al amparo de una misma constitución, no modificó la letra de aquellos, como tampoco lo hicieron las posteriores reformas que se le practicaron luego.
La Ley 28
El 12 de octubre de 1862 Bartolomé Mitre, en el primer día de su presidencia (ya que hasta entonces el cargo que en ese sentido ostentaba tenía carácter provisional) envió al Congreso Nacional un proyecto de ley, que éste hizo tal al día siguiente, registrada bajo el número 28, denominada “de Nacionalización de los territorios fuera de los límites o posesiones de las provincias”, la que estaba compuesta por seis artículos, de los cuales destacamos el texto del primero de ellos, al decirnos que “Todos los territorios existentes fuera de los límites o posesión de las provincias son nacionales aunque hubiesen sido enajenados por los Gobiernos provinciales desde el primero de mayo de 1853”.
Territorio Nacional del Chaco
Durante la Presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, a instancias del PEN el Congreso sancionó las leyes # 576, del 11 de octubre de 1872, de “Administración del Territorio del Chaco”, y # 686, del 26 de setiembre de 1874, “Gobernación Territorio del Chaco”.
Creación de la Gobernación de la Patagonia
En la Presidencia de Nicolás Avellaneda, a su solicitud la legislatura nacional sanciona, el 9 de octubre de 1878. La ley # 954 intitulada “Gobernación de la Patagonia”, creando, así esa unidad político-territorial, remitiendo a la # 576 en lo que será su régimen normativo “hasta que se sancione una ley general para los Territorios Nacionales”.
Establece sus límites y fija su capital en Mercedes de Patagones, hoy ciudad de Viedma.
Organización de los Territorios Nacionales
El 10 de octubre de 1884, durante la primera presidencia de Julio Argentino Roca, el Congreso dicta la ley # 1532 “de Organización de los Territorios Nacionales”, compuesta por 64 artículos, creaba nueve gobernaciones: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut. Santa Cruz, Tierra del Fuego, Formosa y Chaco, asignando sus límites, facultando al PEN a subdividir y organizar su territorio y designar las respectivas capitales.
Estableció el régimen organizativo de esas unidades político-territoriales, que fue el marco institucional de aquéllos, operando como una ley marco, cual si fuera una constitución en cuanto a su esquema de poder y funcionamiento.
De tal norma destaco lo anunciado en su artículo cuarto al decir que: “cuando la población de una gobernación alcance a sesenta mil habitantes, constatados por el censo general y los censos suplementarios sucesivos, tendrá que ser declarada provincia argentina”, estableciéndose, así, una condición de procedibilidad, objetiva para acceder a tal categoría institucional.
La ley precedentemente comentada sufrió leves modificaciones por parte de las leyes # 2662, del 31 de octubre de 1889, y # 2735, del 29 de setiembre de 1890, las que fueran sancionadas en el curso de las presidencias de Miguel Juárez Celman y Carlos Pellegrini, respectivamente.
Creación de Juzgados de Paz y Registros Civiles
Durante la Presidencia de José Figueroa Alcorta, en agosto de 1907, se crean los organismos referidos en el titulado en los distintos territorios por vía de la ley # 5104.
Terminología
Durante la presidencia “de facto” de Edelmiro Farrell, el 5 de abril de 1944 sanciona el decreto 8667, por el que se establece: “se denominará oficialmente ‘Territorio Nacional’ a la entidad territorial que encierran sus límites geográficos y ‘Gobernación’ al órgano del Estado a cargo de su administración y su gobierno”, con lo que se introduce una necesaria y adecuada precisión terminológica al tema en trato.
Esquema electoral
Durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, el Congreso sancionó dos normas relativas a la anunciada materia: la # 13998 del 29 de setiembre de 1950, de “Organización de la Justicia Electoral”, y # 14032, del 1 de julio de 1951, la que “Establece el Régimen Electoral Nacional”.
Con referencia a esta última, destaco la letra del artículo 182, al decir que “los Territorios Nacionales elegirán delegados a la Cámara de Diputados de la Nación en la proporción de uno cada 100.000 habitantes o fracción que no baje de 50.000, en base a las cifras del último censo. La representación de dichos Territorios en ningún caso será inferior a dos. Elegirán un delegado los Territorios cuya población no llegue a 100.000 habitantes”.
Los límites de su desempeño se hallaban detallados en el artículo 188, estableciendo: “Los delegados tendrán voz en la discusión de cualquier asunto de competencia de la Cámara, excepto en los juicios políticos; podrán presentar mociones y proyectos de leyes, pero no tendrán voto ni integrarán el quorum. Formarán parte de las Comisiones Permanentes y Especiales de la Cámara con voz y voto”.
Esta última norma fue modificada, también durante la primera presidencia de Perón, por vía de la ley # 14292, cuyo artículo 82 señala que: “Los Territorios Nacionales elegirán Delegados a la Cámara de Diputados de la Nación en la proporción de uno cada 100.000 habitantes o fracción que no baje de 50.000, en base a las cifras del último censo. La representación de dichos Territorios en ningún caso será inferior a dos”.
Provincialización del Chaco, La Pampa y Misiones
Por ley # 14037 del 20 de julio de 1951 se concretó la provincialización de Chaco y La Pampa, mientras que por ley # 14.294 la de Misiones.
Ley Orgánica de los Territorios Nacionales
Durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, por vía de la ley # 14.315 se modifica la ley # 1532, antes citada.
Provincialización del Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Formosa
Durante la segunda presidencia de Perón, a instancias del PEN, el Congreso Nacional dio sanción a la ley # 14.408, que otorgó el estatus provincial a los Territorios nombrados en el titulado. De ella quiero destacar lo siguiente: su artículo octavo al decir: “Establécese para los Territorios Nacionales un sistema de gobierno electivo de acuerdo a las disposiciones de la presente ley”, y, luego su artículo noveno al disponer: “Los Territorios Nacionales de Formosa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz tendrán una legislatura local, cuya elección, funcionamiento y atribuciones se regirán por las disposiciones de la presente ley”.
El gobierno “de facto”
El día después del dictado de la ley # 14408 se produce el bombardeo a la Casa de Gobierno por parte de fuerzas armadas opositoras, en la llamada “Masacre de Plaza de Mayo”, que costó la vida a más de 300 inocentes, por lo que la ley siguiente a aquella es la # 14409, del 17 de junio de 1955 que declara el estado de sitio en todo el territorio nacional, para tres meses después, el 16 de setiembre de 1955 es derrocado el gobierno “de iure”, lo que paraliza el proceso de institucionalización de aquéllas provincias.